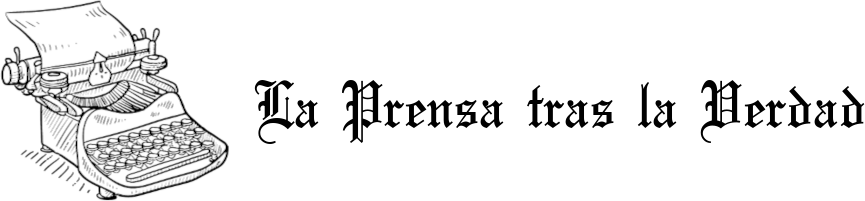|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por: Ángel Ruiz-Bazán
La miseria espiritual del ser humano no tiene rostro, pero se siente. No se mide en monedas ni en posesiones, sino en vacíos: vacíos de sentido, de empatía, de propósito. Es un tipo de pobreza más silenciosa que la económica, más invisible que la falta de pan, pero infinitamente más corrosiva. Se instala en sociedades que aparentemente han prosperado, que cuentan con tecnología, comodidades y avances, pero que al mismo tiempo sufren un empobrecimiento del alma que amenaza todo lo construido.
La miseria espiritual aparece cuando el ser humano pierde el sentido de la trascendencia, cuando deja de verse a sí mismo como parte de algo más grande: un proyecto común, un ideal compartido, una comunidad que necesita de su aporte. Ocurre cuando la vida se reduce a la competencia, al cálculo, al interés personal disfrazado de éxito. Y en ese terreno fértil para el egoísmo, florece lo peor: la indiferencia ante el dolor ajeno, la necesidad de imponer la propia verdad como si fuera universal, la incapacidad de escucharse unos a otros.
Despojado de profundidad, el ser humano se vuelve simple. Y ese simplismo —que confunde gratificación con felicidad y consumo con libertad— genera sociedades frágiles, incapaces de sostener sus propias conquistas morales. Daña el tejido social de manera silenciosa, hasta que un día descubrimos que estamos rodeados de personas conectadas digitalmente pero desconectadas emocionalmente, informadas de todo pero incapaces de comprenderse a sí mismas.
No se trata de religiosidad ni de ideología. La espiritualidad, entendida en su forma más universal, es la búsqueda de sentido, la capacidad de preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí y qué podemos dar a los demás. Cuando esa búsqueda se abandona, emerge una pobreza interior que no puede llenarse con tecnología, entretenimiento o éxito profesional.
Combatir la miseria espiritual implica rescatar valores que parecen simples pero que hoy resultan revolucionarios: la compasión, la reflexión, la capacidad de detenerse, la disposición a mirar la vida del otro. Implica también recuperar el valor de la palabra, del diálogo honesto, del reconocimiento de la dignidad humana más allá de diferencias de clase, de pensamiento o de cultura.
El gran desafío del siglo XXI no será únicamente tecnológico, energético o económico. Será humano. Será espiritual. Será la capacidad que tengamos —como individuos y como sociedad— de reconstruir un sentido de humanidad que no dependa de los algoritmos ni de la prisa constante.
La miseria espiritual se cura con presencia. Con silencio. Con consciencia. Con la decisión, íntima y casi subversiva, de no permitir que la vorágine del mundo nos convierta en sombras con apariencia de éxito.
Y quizás ahí radique el verdadero progreso: en recuperar lo que nos hace profundamente humanos.e